LA LÁMPARA
I
Era un vetusto templo de ennegrecidos muros,
durante largos siglos olvidados en la selva.
Trepando y retorciéndose por las rotas columnas,
lo apresaba en sus verdes tentáculos la hiedra.
Pórticos apretados y techos derruidos,
que ya sólo ofrecían un refugio a las fieras,
en la gloria caduca de su esplendor remoto
eran el esqueleto de un cadáver de piedra.
Pero allí, en los escombros de un altar milenario,
una lámpara ardía, misteriosa y eterna.
Era una humilde lámpara de aceite, pero ardía,
con fulgor tranquilo y una ambición serena.
Inexplicablemente ardía la llama,
desde el oscuro fondo de las edades muertas:
La llama inagotable que iluminaba el tiempo,
y que abría en la sombra su flor amarillenta.
Y la lámpara ardía bajo el viento y la lluvia. 1
La llama invulnerable vencía las tormentas,
como fosforescente lágrima de un Dios triste;
y ardía, ardía, ardía, misteriosa y eterna.
II
En lo alto una estrella fulguró de repente,
como un diamante vivo sobre la noche negra.
Fascinadoramente su luz resplandecía
como un filo de plata, descendiendo a la tierra.
Y en las ruinas del templo se acrecentó la sombra,
al vacilar la llama de la lámpara terca;
ardió siglos y siglos bajo el viento y la lluvia,
y la apagó la fría mirada de una estrella.
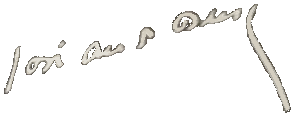
José Ángel Buesa
1 La edición de Nada llega tarde (Antología poética) omite las tres últimas estrofas a partir de este verso, editando sólo las cuatro primeras.